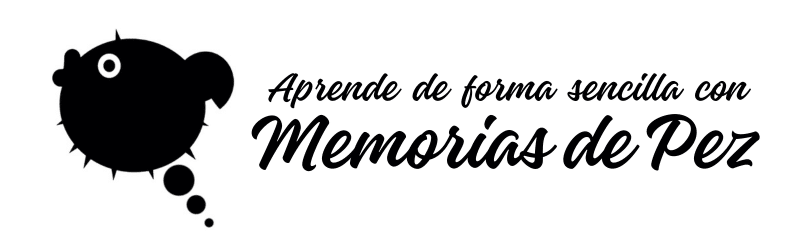Hoy en día puedes pedir sushi desde una app, invertir en bolsa desde el baño e incluso comprarte una camiseta con la cara de Carmals o del Che, pagando con tarjeta. Vivimos en un sistema tan integrado en nuestras vidas que ni nos damos cuenta de que existe, pero sí tiene nombre. Se llama capitalismo, una palabra que no deja indiferente a nadie, pues carga con una pesada leyenda negra y también con una apasionada leyenda rosa.
Así que en el vídeo de hoy lo que quiero es arrojar algo de luz contestando a varias preguntas. Porque, ¿qué es exactamente el capitalismo? ¿El capitalismo es bueno o malo? ¿Y cuál es su historia?
Historia
Vale, pongámonos en modo cavernícola un segundo. Imagínate que estás en la prehistoria. No hay Netflix, no hay wifi, ni siquiera hay lunes. Lo único que tienes es lo que sabes hacer: pescar, cazar, recolectar. Y si tienes suerte, dominas el noble arte de no morirte de hambre. Ahora imagina que tú eres un crack pescando y te has levantado con una buena tanda de truchas fresquitas, pero claro, no puedes comer pescado todos los días. Tu estómago ya empieza a organizar un motín, así que vas a donde tu colega, el de las frutas, y le dices: “Oye, te cambio tres truchas por ese montón de manzanas que tienes.” Y él te responde: “Justo ayer me empaché de pescado. Estoy buscando pan.” ¿Sabes quién tiene pan? Boom. Problema detectado.
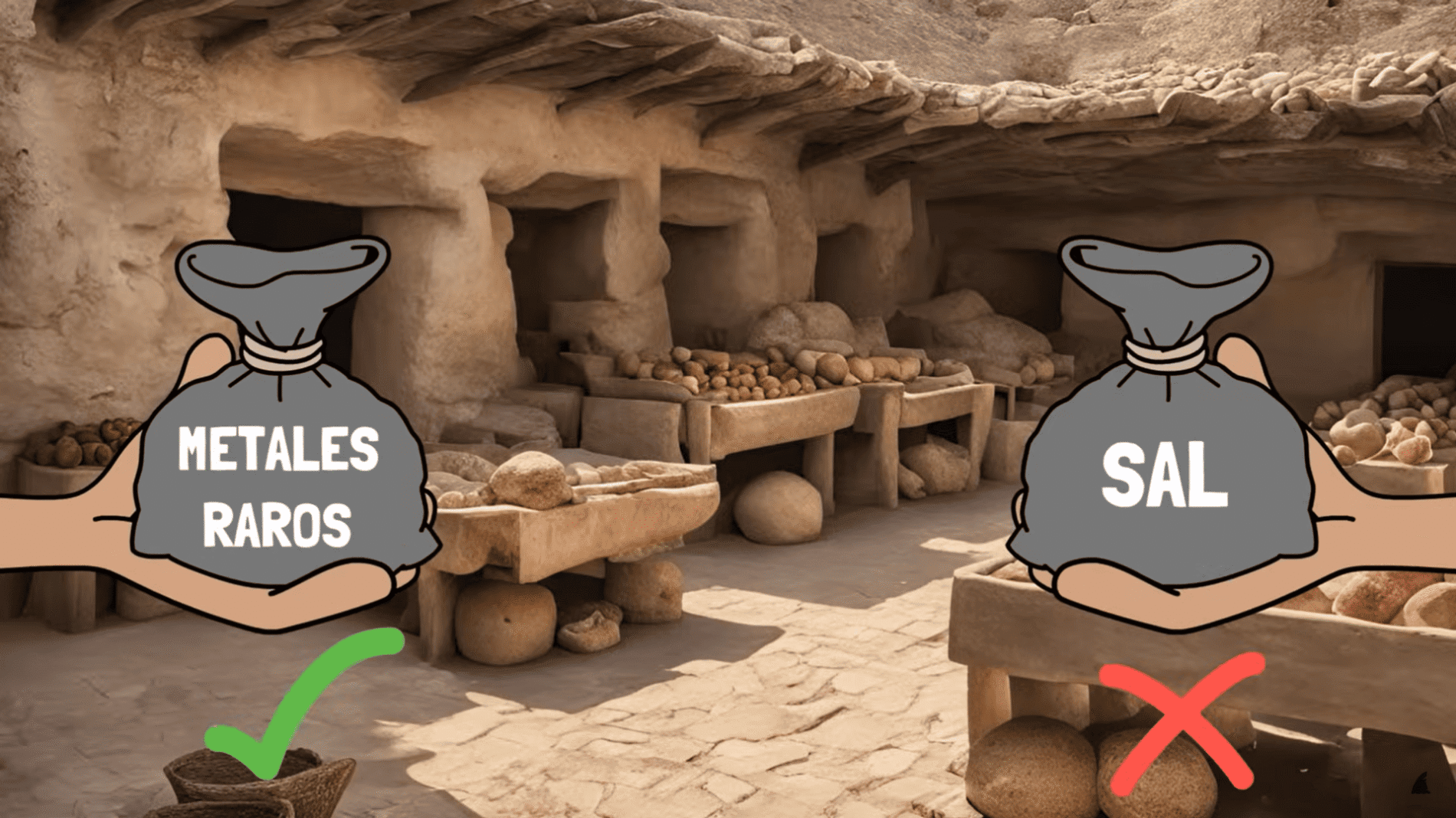
El trueque mola hasta que nadie quiere lo que tú ofreces. Y ahí es cuando aparece la necesidad de algo que todos acepten, algo que tenga valor, aunque nadie se lo pueda comer ni ponerse de sombrero. Algo que puedas usar para guardar tu valor, que puedas almacenarlo, transportarlo e intercambiarlo más adelante sin tener que pescar veinte truchas cada vez que quieras algo. Así nace la idea del dinero.
Pero ojo, no te imagines billetes aún. Al principio, el dinero eran cosas súper random: sal, conchas, granos de cacao, piedras enormes e incluso dientes de tiburón. ¿Por qué? Porque tenían algo en común: eran escasos, difíciles de falsificar y, lo más importante, la gente creía que valían algo. Y en economía esa creencia colectiva es pura magia. Si todos creemos que una piedra vale tres cabras, pues lo vale. Con el tiempo, las civilizaciones se dieron cuenta de que usar metales raros era más cómodo que ir con un saco de sal al mercado. Así que llegaron las monedas de oro, plata y bronce y la economía se volvió más fluida, más flexible y, en definitiva, más capitalista.
Bueno, capitalista del todo, ¿no? Aún no, porque aquí todavía no existe la idea de que puedes usar dinero para ganar más dinero, que es la base del capitalismo. Aquí lo que hay es comercio, sí, pero no inversión ni acumulación sistemática. La mayoría de la gente sigue viviendo en economías de subsistencia donde lo que ganas lo gastas y lo que te sobra lo compartes o lo guardas bajo la cama, si tienes cama. La verdad es que por aquel entonces a las civilizaciones antiguas les habría venido muy bien el capitalismo. Una lástima que aún no se había inventado.
El capitalismo, como tal, está calentando en el banquillo. Para que llegue todavía falta un buen rato, unas cuantas pandemias, imperios y crisis, para que ese sistema que hoy conocemos como capitalismo se cuele en el terreno de juego y lo cambie todo para siempre. Pero ya tenemos la semilla. Una economía basada en el intercambio, la existencia del dinero como unidad de valor y, lo más importante, personas que empiezan a pensar en acumular por si acaso. Y ya sabemos lo que pasa cuando alguien tiene más vacas de las que necesita, que empieza a preguntarse: “¿Cómo puedo hacer que estas vacas me den más vacas?” Y ahí es donde empieza la obsesión.
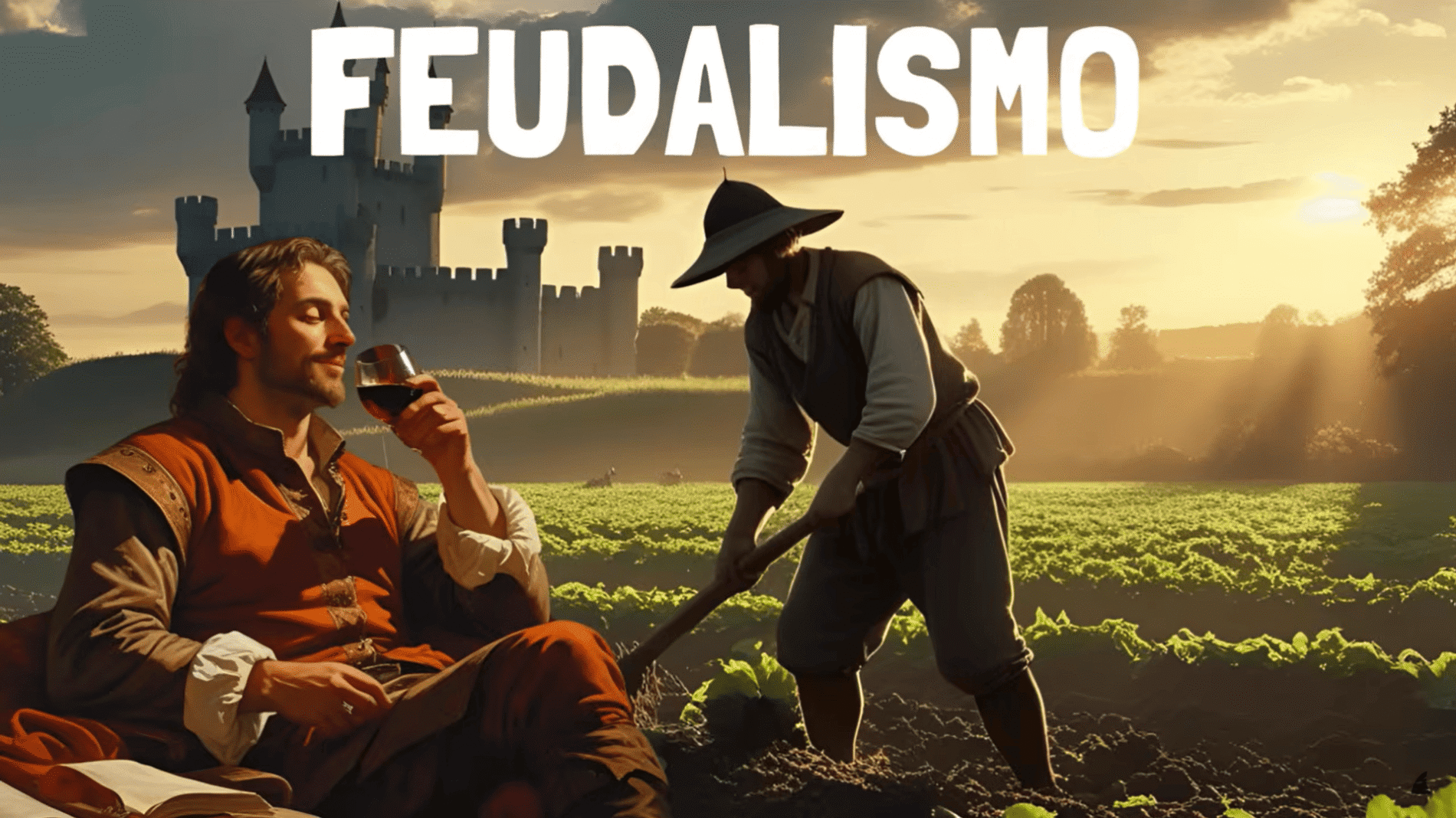
Vale, avanzamos unos cuantos siglos. Europa está llena de castillos, cruzadas y señores feudales que básicamente viven de que tú trabajes gratis mientras ellos se dan baños de vino y rezan tres veces al día. El sistema económico se llama feudalismo. Y si te suena algo súper injusto, es porque lo era. Los campesinos vivían atados a la tierra. No podían comerciar libremente, ni mudarse, ni acumular riquezas, porque todo, incluso sus gallinas, técnicamente eran del señor feudal. Pero mientras tanto, en las ciudades algo muy interesante empieza a cocinarse: el comercio.
Los mercaderes, que al principio eran vistos como unos listillos que no querían arar campos ni ir a la guerra, empiezan a ganar poder. Compran barato, venden caro, se mueven entre puertos y empiezan a formar una nueva clase social: la burguesía. No eran reyes ni nobles ni curas, pero empezaban a tener una cosa que todos los demás querían: dinero fresco y en constante movimiento.
Pero aquí había un problemilla: la Iglesia, que dominaba todos los aspectos de la vida y también de la muerte, porque el infierno daba más miedo que Hacienda. El problema es que la Iglesia condenaba la usura, es decir, no podías cobrar intereses por prestar dinero; eso era pecado. Pero claro, ¿cómo vas a hacer crecer un negocio si no puedes financiarlo? Entonces, un puñado de futuros banqueros italianos dijeron: “¿Y si no lo llamamos interés, pero lo cobramos igual?” Así que inventaron mil formas creativas de disfrazar el préstamo: comisiones, cambios de divisa, contratos rarísimos. Y así nacen los primeros bancos modernos como los de la familia Medici, que pasaron de ser comerciantes de lana a amos del dinero de Europa, financiando a reyes, papas, guerras y lo que se pusiera por delante.
El capitalismo estaba empezando a tomar forma, aunque todavía no se llamaba así, pero tenía algunos ingredientes clave. Gente que prestaba dinero esperando ganancias, inversiones en negocios, barcos y expediciones, y además una nueva clase social que no vive del campo ni de la espada, sino del comercio. Así que mientras en los castillos seguían discutiendo si Dios prefiere el vino blanco o el tinto, en las ciudades ya se estaba cocinando el capitalismo a fuego lento, con oro, especias, contabilidad y un poquito de hipocresía cristiana.
Y así es como llegamos al siglo XVII y nos vamos a Inglaterra. Allí un grupo de personas empieza a tener una idea bastante loca: usar máquinas en vez de la propia fuerza humana. Y lo que hasta entonces había sido un mundo relativamente lento, agrícola y manual, empieza a transformarse a una velocidad que ni los más visionarios podían prever. Y todo gracias a una combinación de ideas, ambición y carbón. Ah, y muchas máquinas. Hasta ese momento, producir cosas era un proceso artesanal, lento, lleno de manos. Cada zapato, cada camisa, cada herramienta tenía detrás a una persona haciéndolo desde cero. Sin embargo, ahora gracias a inventos como la máquina de vapor, la cosa era mucho más rápida y eficiente. Y así es como nace la Revolución Industrial, de la que, por cierto, tenéis un vídeo en el canal. Aquí es donde realmente nace el capitalismo.

El objetivo ya no es sobrevivir ni producir para uno mismo. El objetivo ahora es producir para el mercado. Y el mercado quiere mucho y quiere mucho de todo. Vamos, que no solo es que la gente empiece a producir más cosas y más rápido, es que empiezan a creer que producir más, más rápido y más barato es un fin en sí mismo. ¿Y quién manda aquí? Pues el valor ya no está en la tierra ni en el linaje. Bueno, a ver, un poco sí, pero el valor verdadero está en el capital. El capital es, en pocas palabras, el dinero que no se gasta, sino que se invierte.
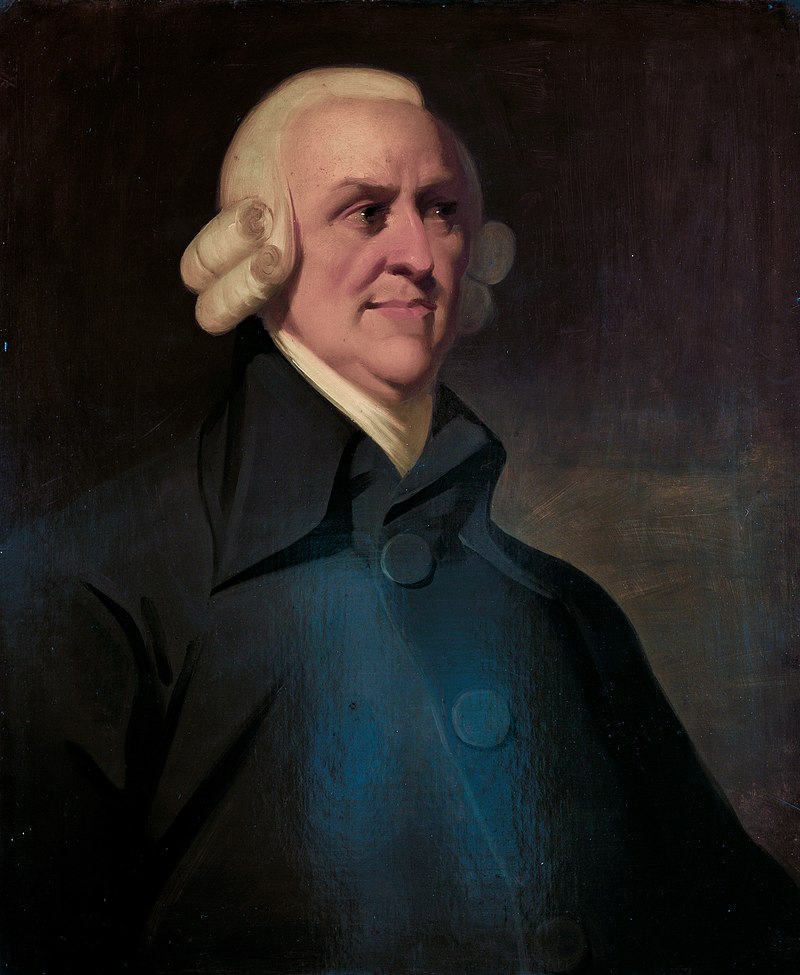
Lo fundamental aquí no es simplemente que las máquinas permitan producir más rápido o en mayor cantidad. Lo realmente nuevo es la lógica que se impone: invertir capital para producir, vender lo producido, obtener una ganancia y volver a invertir esa ganancia para seguir creciendo. Vamos, que es aquí donde entramos de lleno en la lógica del capitalismo. Acumulación constante, competencia permanente y crecimiento infinito en un planeta finito. Y hablar del capitalismo es hablar de su padre, Adam Smith.
Este señor escocés, en 1776, publica La Riqueza de las Naciones, un libro fundamental del capitalismo moderno, y allí lanza una bomba. La idea es que «si cada persona persigue su propio interés individual, sin quererlo, acabará beneficiando a toda la sociedad». Adam Smith dice que la economía se regula sola y habla de una mano invisible que guía el caos del mercado hacia el equilibrio perfecto.
Y es verdad que muchas cosas mejoraron con esta revolución. Los bienes se hicieron más accesibles, el transporte avanzó, se crearon empleos y, por primera vez en la historia, muchísima gente pudo acceder a productos que antes eran solo para nobles o reyes. El sistema incentivó la innovación, la competencia y la mejora constante.
Si alguien inventaba una forma más rápida de hacer algo, triunfaba. Y si no, pues a otra cosa. El mercado era quien dictaba sentencia. No obstante, al principio el capitalismo de la Revolución Industrial era la selva.
El que tenía dinero montaba fábricas, compraba máquinas, contrataba obreros y les pagaba lo mínimo posible para que, con suerte, no se muriesen. Por aquel entonces, el capitalismo era un sistema bastante despiadado, sin apenas reglas, en el que el dinero lo compraba todo. Y así, mientras algunos empresarios se convertían en millonarios, los trabajadores se hacinaban en barrios llenos de humo, enfermedades y promesas rotas. La jornada laboral podía durar de 14 a 16 horas. Era frecuente ver a niños en las fábricas y en las minas, y locuras que a día de hoy nos pondrían los pelos de punta. Bueno, espera, ¿eso no sigue pasando en el Congo? Bueno, da igual, sigamos.
Mucha gente creía que no había remedio, que no había alternativa, que eso era lo natural. Sin embargo, algunos obreros se empezaron a organizar y pensadores como Marx empiezan a imaginar otra forma de repartir el trabajo, la riqueza y la vida. Y así es como las ideas socialistas y anarquistas comienzan a expandirse. Pero eso ya os lo he contado en el vídeo de la historia del comunismo, ¿vale?
Sí, las nuevas ideas revolucionarias eran un problema, pero realmente lo que preocupaba al sistema era que las industrias europeas empezaban a quedarse sin recursos y sin espacio. Pero si el capitalismo es bueno en algo, es en buscar soluciones. Y en este caso la solución no tardó en aparecer. Es entonces cuando el capitalismo, que hasta entonces había sido un fenómeno sobre todo europeo, se internacionaliza, o mejor dicho, se globaliza. Aunque, claro, eso de globalizar en el siglo XIX no significa abrir oficinas en otros países y ponerle subtítulos a tu web, sino más bien colonizar medio planeta a ritmo de cañón y telegrama.
Así que en el siglo XIX Europa, armada con barcos, mapas, fábricas y una buena dosis de convicción imperial, se lanza a explotar, conquistar y, sobre todo, comerciar con territorios que hasta entonces estaban bastante tranquilos sin ser parte del mercado mundial. África, Asia, América Latina, el mundo entero se convierte en un enorme tablero económico, pero no para todos, claro, tan solo para los pocos países que controlan el capital y las armas. El objetivo, sencillo: asegurar materias primas baratas, mano de obra accesible y nuevos consumidores para los productos que las fábricas europeas no paraban de escupir. Ya sabéis la lógica capitalista, esa que dice: produce más, vende más, gana más. Vamos, que se necesitaba espacio, recursos y demanda.
Y como no los había, pues había que crearlos, imponerlos o robarlos. Empieza así una nueva etapa del capitalismo: el capitalismo colonial o mercantil global, donde las grandes potencias no solo comercian, sino que organizan el comercio a su favor. Se firman tratados, imponen reglas, se crean rutas comerciales donde uno vende y el otro, bueno, el otro solo compra o directamente trabaja para el vendedor.
En muchos casos, la expansión económica se apoya en sistemas coloniales que combinan el control político, la explotación económica y los discursos civilizadores, que suenan muy nobles, pero que suelen esconder intereses muy concretos. Pero ojo, que no todo es fuerza bruta: también hay innovación financiera.
En esta etapa florecen las grandes compañías internacionales como la Compañía de las Indias Orientales, que venía dando guerra desde hacía ya mucho y que operaba como si fuera un Estado. Esta y otras grandes compañías tenían ejércitos, territorios y buscaban maximizar beneficios en nombre de sus accionistas. Eran como Amazon, pero con barcos de guerra y licencia para conquistar.
Mientras tanto, el mundo se va integrando en una red económica global donde lo que pasa en una mina del Congo puede afectar a una fábrica en Londres, y lo que se decide en un banco de París tiene consecuencias en los campos de arroz de Indochina. El capitalismo, con su lógica de expansión y eficiencia, convierte el planeta en una especie de cadena de montaje gigante, interconectada y desigual, sí, pero también funcional, al menos para algunos. Y aquí es donde empieza a notarse otro rasgo del sistema: su capacidad para adaptarse a cualquier contexto. Donde hay dinero, hay una forma de moverlo. Donde hay recursos, hay una forma de extraerlos. Donde hay consumidores, hay una estrategia para convencerlos.
El capitalismo no impone una cultura única, sino que se mete en todas, se disfraza, se traduce y se reinventa. A veces parece inglés, otras francés y otras japonés. Lo importante no es la bandera, es el modelo que ya os he contado: inversión, producción, beneficio y reinversión. Así, en bucle.

También nacen aquí los grandes centros financieros internacionales como Londres o Nueva York, que se convierten en nodos desde donde se controla el flujo de capitales. Las decisiones económicas ya no se toman en mercados locales o en pueblos agrícolas, sino en oficinas con mapas del mundo y gráficas que suben o bajan según el precio del algodón o del petróleo. Y mientras todo eso pasa, las ideas también viajan. La noción de mercado libre, de competencia, de propiedad privada se convierte en algo casi universal. Se difunde por escuelas, periódicos, discursos políticos. No solo es una forma de producir cosas, es una forma de entender el progreso, la libertad y el orden social. Y aunque no todo el mundo la comparte, sí que con el tiempo demuestra ser el único modelo económico compatible con la democracia. A pesar de sus contradicciones y conflictos, el sistema capitalista sigue expandiéndose y no solo sobrevive: se vuelve culturalmente hegemónico.
A finales del siglo XIX y, sobre todo, en el XX, el capitalismo ya no es solo una estructura económica: es una forma de vida, una que empieza a prometer algo nuevo. Si trabajas duro, si inviertes bien, si consumes lo correcto, quizás tú también puedas prosperar.
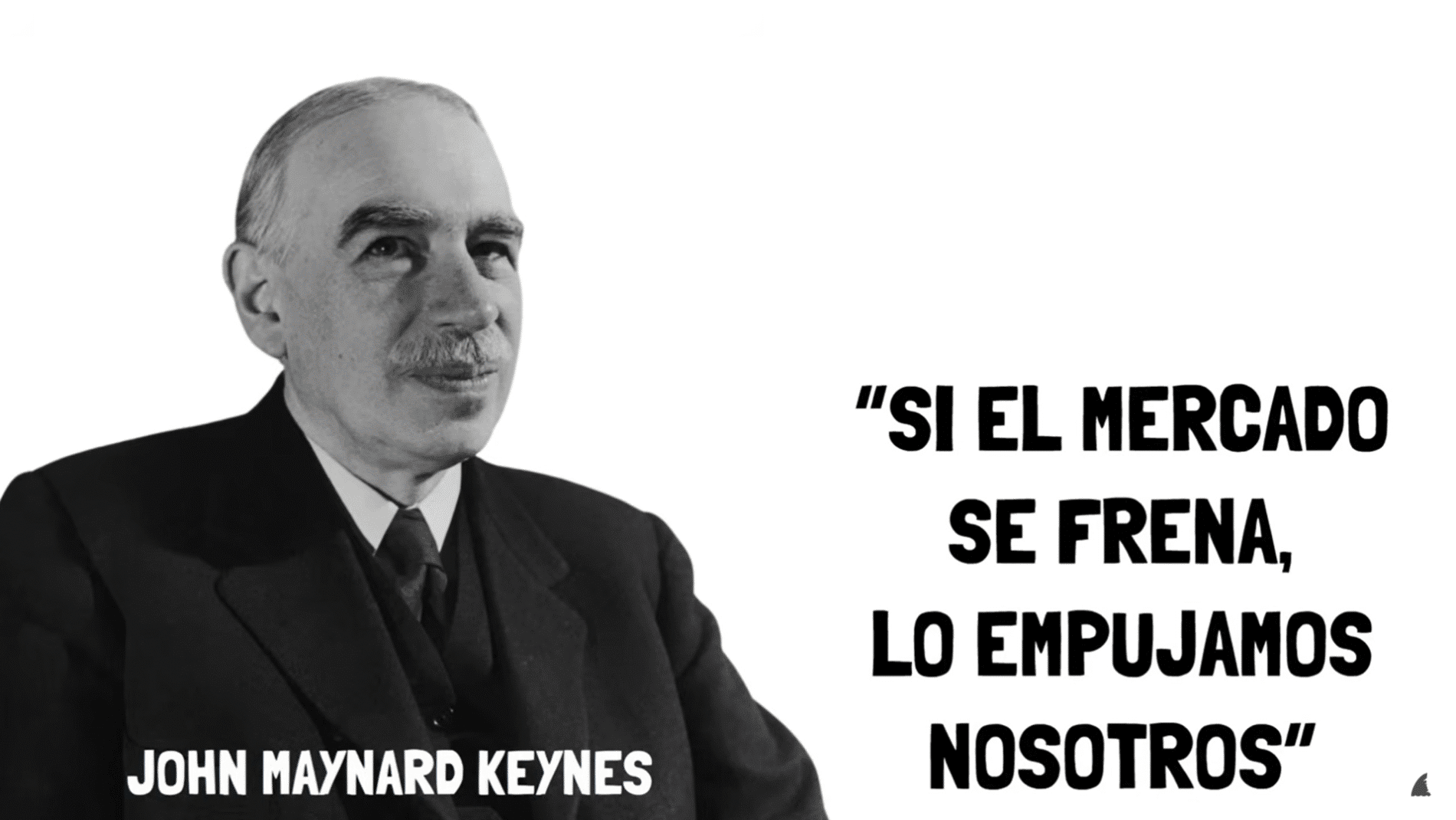
En el siglo XX, el capitalismo se enfrenta a sus primeros grandes tropiezos. En 1929, la Gran Depresión demuestra que el mercado no siempre se autorregula, como decía Adam Smith, así que entra en juego el Estado con ideas keynesianas. “Si el mercado se frena, lo empujamos nosotros”, piensan. Aparecen las políticas públicas, los subsidios y un nuevo equilibrio entre libertad económica y control estatal. Luego llega la Guerra Fría y el capitalismo compite directamente con el comunismo. Mientras uno apuesta por el mercado libre, el otro por la planificación estatal. Pero en Occidente, el capitalismo evoluciona hacia algo nuevo: el consumo masivo. Ya no se trata solo de producir, sino de venderte cosas que no sabías que necesitabas. Nace la clase media, el coche familiar, la tele en blanco y negro y el sueño de la tostadora propia.
En los años 70 llega la crisis del petróleo y los gobiernos más procapitalistas comienzan a implementar el neoliberalismo. Con el neoliberalismo se reduce el rol del Estado, se liberalizan los mercados y se globaliza el capital. El dinero ya no necesita fábricas: basta con un clic. La economía se financia, se digitaliza y se hace más compleja. El sistema sigue generando crecimiento, pero también desigualdades, precariedad y crisis como la de 2008. Aun así, el capitalismo se adapta y sobrevive, y así llega el siglo XXI: más tecnológico, más global y, como siempre, reinventándose y trayendo más y más progreso tecnológico.
El capitalismo… ¿bueno o malo?
Es una pregunta para la que no tengo respuesta. Preguntar si el capitalismo es bueno o malo es como preguntar si el cuchillo es bueno o malo. Depende de quién lo use, cómo lo use y para qué lo use.
Empecemos por lo positivo, que no es poco. El capitalismo ha sido el motor de algunos de los avances más impresionantes de la historia humana. Ha impulsado la innovación tecnológica como ningún otro sistema. Ha llevado a la creación de productos y servicios que antes eran impensables. La electricidad, internet, las vacunas, los viajes en avión, la inteligencia artificial… Todo eso se ha desarrollado en gran parte gracias a la competencia, la inversión privada y la búsqueda de beneficio. Además, en muchos lugares del mundo, el capitalismo ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha permitido el crecimiento de de una clase media, ha más que duplicado la esperanza de vida y ha abierto oportunidades para emprender, crear, intercambiar y prosperar. En sus versiones más reguladas ha convivido con democracias sólidas, economías estables y sociedades con altos niveles de bienestar.
Ahora bien, no todos son palmaditas y unicornios capitalistas. Uno de los reproches más repetidos al sistema es que genera desigualdad estructural. Sin mecanismos de redistribución de la renta, la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos, mientras una gran parte de la población apenas sobrevive. También se le critica por anteponer la rentabilidad a todo lo demás: al medio ambiente, a la salud mental, a las condiciones laborales. Si algo no da beneficios, el sistema lo relega, incluso si es esencial para la vida. Además, como está basado en el crecimiento constante, choca frontalmente con los límites físicos del planeta.
No puedes tener un modelo que necesita producir más y más en un mundo con recursos finitos. Aunque, como ya os dije antes, si el capitalismo es bueno en algo es en buscar soluciones. Un ejemplo de esto es la energía nuclear o las energías renovables. Aunque es cierto que a veces los incentivos a generar beneficios inmediatos pueden causar consecuencias fatales a largo plazo.
Entonces, ¿el capitalismo es bueno o malo? ¿En qué quedamos? Pues es ambas cosas. Ha sido muy eficaz, pero también muy exigente y desigual. No es el único sistema posible, pero hasta ahora ha sido el más resiliente y el que más progreso ha traído a la humanidad. Y como toda creación humana, puede evolucionar, corregirse o reinventarse por completo.
La clave está en dejar de asumir que así son las cosas y empezar a preguntarnos cómo queremos que sean.